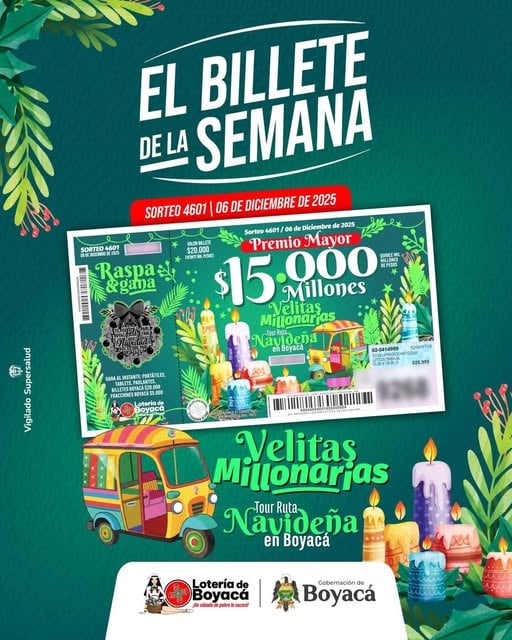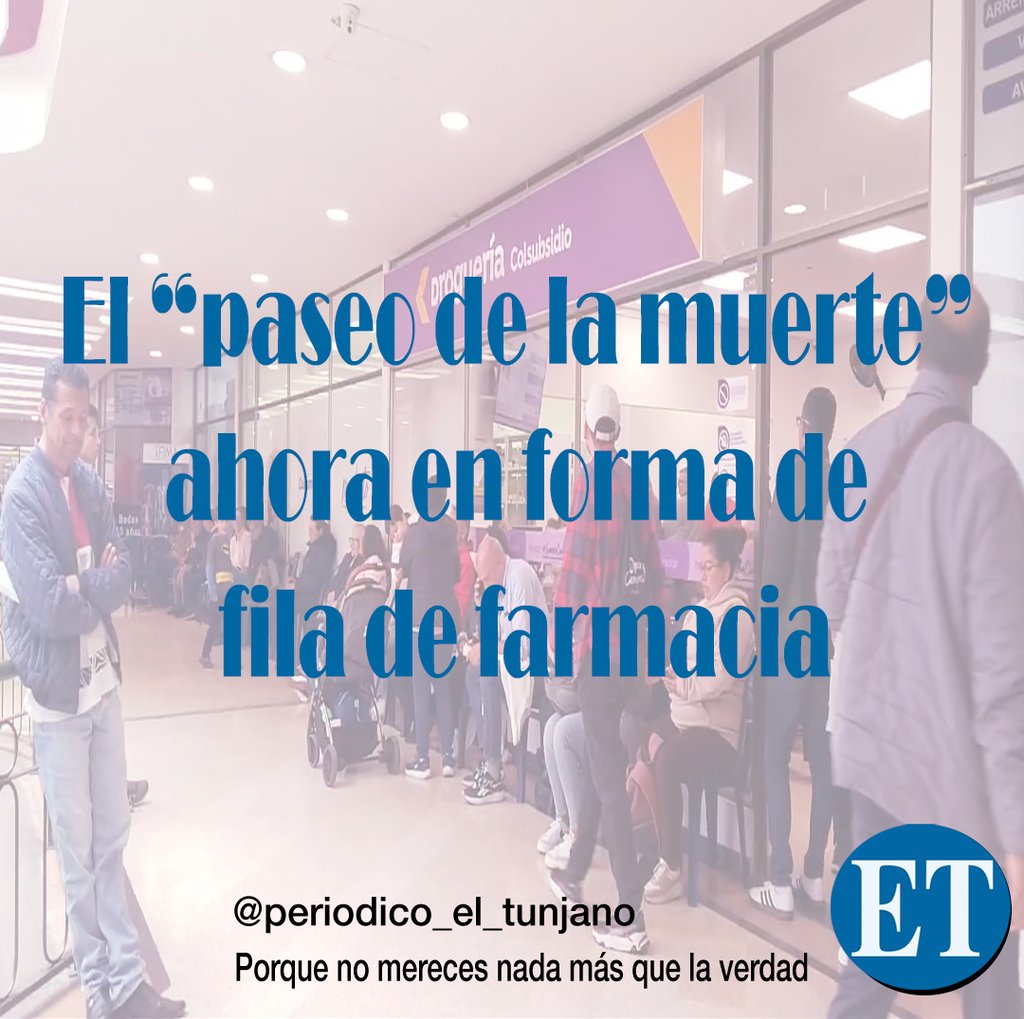

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Dicen que todo tiempo pasado fue mejor, y para los afiliados de la EPS Sanitas en Tunja, esa frase se ha convertido en una sentencia dolorosa. Hace apenas unos años, bajo la operación de Cruz Verde, el sistema funcionaba. No era Suiza, claro está, pero había dignidad: un local amplio, personal suficiente, baños decentes y, lo más importante, medicamentos en mano o entregados en casa. Existía un respeto tácito por el tiempo y la salud del paciente. Pero en Colombia, la eficiencia parece ser un pecado que se castiga con intervención estatal.
Llegó el actual gobierno con su narrativa de "cambio", intervino Sanitas y, como el Rey Midas al revés, todo lo que tocó lo convirtió en ruina. Sacaron a Cruz Verde para imponer a Cohan, un operador desconocido en Boyacá que demostró por qué nadie sabía de él. Las filas se volvieron eternas y las promesas de entrega a domicilio se transformaron en la mentira piadosa más cruel del sistema. Los pacientes, atrapados en un laberinto burocrático, veían cómo sus fórmulas se vencían mientras esperaban un medicamento que nunca llegaba, obligados a reiniciar el ciclo de citas médicas solo para validar un papel.
El gobierno, incapaz de gestionar el desastre que provocó, devolvió la EPS a sus dueños. La esperanza de los tunjanos se posó entonces en el primero de enero de 2026 y en la llegada de Colsubsidio, una marca con supuesta reputación. Qué equivocados estábamos.
Lo que hoy se vive en las sedes de Colsubsidio en Tunja no es un mal servicio; es un escenario de surrealismo nauseabundo. Es una tortura normalizada.
Entrar a sus sedes es un viaje a la indignidad: cuatro o cinco funcionarios desbordados intentan contener una marea humana, mientras los pacientes, enfermos y adoloridos, deben esperar desde cinco hasta catorce horas sentados en sillas viejas y duras, que con decoro hacen alusión a este paseíllo de la muerte en tiempos de “cambio” sobrevalorado por mareas de ciegos fanáticos. Y ni pregunten por un baño, porque en la lógica de Colsubsidio, las necesidades fisiológicas de quienes esperan medio día no existen.
Y como si el calvario físico no fuera suficiente, se suma el desprecio administrativo más cruel: el "portazo" al final del día. Si usted sacó su turno, aguantó hambre y soportó el dolor de su enfermedad durante diez horas, pero llegó la hora de cierre sin ser atendido, la respuesta es tan fría como humillante: "vuelva mañana". No hay consideración, no se guarda el turno, ni se prioriza lo ya esperado. Al amanecer siguiente, ese paciente debe regresar a pelear un puesto en la fila y empezar el proceso desde cero absoluto, como si su tiempo y sufrimiento del día anterior no hubiesen valido nada. Es una ruleta rusa donde el único premio es que no le cierren la ventanilla en la cara.
Lo más insultante es el trato a los adultos mayores. La supuesta "atención preferencial" es una falacia macabra. Ver a mayores de 65 años soportar estas jornadas maratónicas para que atiendan a tres de ellos por hora es la prueba reina de la deshumanización. ¿Es esta la famosa "dignificación del viejo" que tanto pregona el presidente Petro en sus discursos? Porque lo que vemos en Tunja es todo lo contrario: es arrebatarles la paz y la tranquilidad que merecen en sus últimos años. Someterlos a esta humillación no es justicia social, es violencia institucional.
¿Y el desenlace de esta odisea? Salir con las manos vacías. El paciente que logra llegar a la ventanilla tras horas de suplicio muchas veces recibe un "pendiente": un papelito inútil con la promesa vana de un domicilio que, como ya aprendimos, jamás llegará. Hay usuarios con pendientes desde el 3 de enero a los que nadie responde. Al final, la fórmula vence, el sistema se lava las manos, y el paciente termina metiéndose la mano al bolsillo para comprar en una droguería privada lo que ya pagó con sus cotizaciones mensuales. Es el negocio redondo de la negligencia: la EPS cobra, el operador falla y el usuario paga doble.
Este caos no es un accidente; es el resultado de una mezcla tóxica de soberbia política y avaricia corporativa. Tanto los funcionarios del gobierno, que jugaron a ser gerentes destruyendo lo que funcionaba, como las directivas de las EPS y sus nuevos operadores, cargarán en sus conciencias con la responsabilidad de las vidas que se apagan esperando una pastilla.
Y ahórrense el discurso de cajón de que "todo esto pasa porque el Congreso no le aprobó la reforma al Gobierno". Ese es un argumento tan hipotético como incomprobable. En Colombia, el debate público ha sido secuestrado por el fanatismo de bandos que defienden a ciegas posturas que ni siquiera han leído. Nadie garantiza que ese texto fuera la solución mágica; afirmar que la crisis actual es culpa de una ley no aprobada es la salida fácil de la ignorancia militante. La realidad es que la gestión actual fracasó, y defenderla con supuestos es un insulto al raciocinio.
Señores de Sanitas y Colsubsidio: en Tunja no pedimos lujos, exigimos derechos. Necesitamos espacios dignos, silletería humana, baños funcionales y personal suficiente. Si la soberbia se los permite, hagan un benchmarking con lo que hacía Cruz Verde; un baño de humildad para copiar lo que sí servía no les vendría mal. Dejen de jugar con la salud de la gente, porque la paciencia, al igual que los medicamentos en sus estantes, se está agotando.


𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Apostamos a que el gobernador Carlos Andrés Amaya no sería tan descarado como para incluir la clínica María Josefa Canelones de Tunja entre los “700 logros” de su gobierno. Pero adivinen, perdimos. Y bien dicen que cuando uno cree que alguien no puede decepcionarlo más, lo logra. Quizás ese sea, irónicamente, uno de sus pocos resultados cumplidos.
Más allá del sarcasmo, el mensaje es preocupante. Presentar como logro una obra inconclusa, que el propio Gobernador reconoce va en 95 % de ejecución, supone tratar a los boyacenses como ingenuos u olvidadizos. La clínica fue adquirida en 2019, pero solo operó por la emergencia del Covid-19, además acumula sobrecostos superiores a 20 mil millones de pesos y ya ha tenido al menos tres ceremonias de “corte de cinta”. Llamar a eso logro, seis años después, es una falta de respeto y consideración con el presupuesto y la ciudadanía.
Pero además, en el listado de los 699 adicionales aparecen “logros” absurdos como imprimir cartones del SENA (porque a eso se reducen graduaciones patrocinadas por la Gobernación); acompañar inauguraciones ajenas; entregar vías con sobrecostos —caso Gámeza–Mongua, que pasó de 14 meses a casi seis años y superó los 30 mil millones en adiciones—; cheques sin respaldo; pactos sin financiación; plazas de mercado donde llueve más adentro que afuera; adiciones al estadio que nada que ve salir el sol; y premios pagados para inflar el ego de gerentes de contrataderos y oficinas gubernamentales. Todo cuenta. Todo suma. Todo se aplaude. Pero, ¿y los logros de fondo?
Los logros reales no se ven. Y eso que se aprobó un empréstito millonario, supuestamente para cumplirlos. Desde septiembre de 2024, el manejo de esos recursos ha estado marcado por la improvisación pues la ordenanza que los contenía ha sido modificada en dos ocasiones y, en una de ellas, se dejaron por fuera obras clave como la vía Duitama–Charalá y la Ruta de los Libertadores. Vale la pena recordar que ese empréstito también contemplaba la transversal de Boyacá, hoy noticia por su avanzado deterioro. Ha sido anunciada una y otra vez, exhibida en discursos y promesas, pero a la fecha no existe rastro alguno de intervención. La pregunta es inevitable, ¿Dónde está esa plata?
En lo social, el balance tampoco acompaña el discurso. Boyacá inició el año con dos feminicidios. Las violencias basadas en género siguen desbordadas y la respuesta institucional ha sido débil. La Secretaría de Integración Social ha tenido tres titulares en el mismo gobierno; el último relevo llegó tras una gestión irrelevante y un episodio bochornoso: convocar un carnaval en Soracá en medio de un feminicidio en ese mismo municipio. Bueno al menos parece que se les acabaron las velas para que no sigan en velatones.
En seguridad, 2025 fue alarmante y marcada por la aparente tranquila presencia del ELN en la región. Asesinatos de soldados en Chita, volqueta bomba contra el Batallón Simón Bolívar en Tunja, amenazas a líderes y alcaldes, hostigamientos reiterados. A esto se suma la delincuencia común, el microtráfico y patrones culturales que siguen produciendo violencia cotidiana.
Pero calma, según el discurso oficial, todo está bajo control. Son hechos aislados.
Quisiera cerrar esta columna con esperanza, pero estamos en un año electoral y, por razones de girasoles en cosecha, la atención parece estar puesta en otras prioridades como llevar de gira a un exgobernador que fue más recordado por firmar y obedecer que por actuar; y acomodar a un hermano en plenaria para no soltar ni una pizca del imaginario poder que aún creen tener.
Boyacenses, ojos abiertos, el poder es de ustedes. Que este sea un año para defender los recursos públicos, exigir garantías, reclamar derechos y, sobre todo, votar bien.
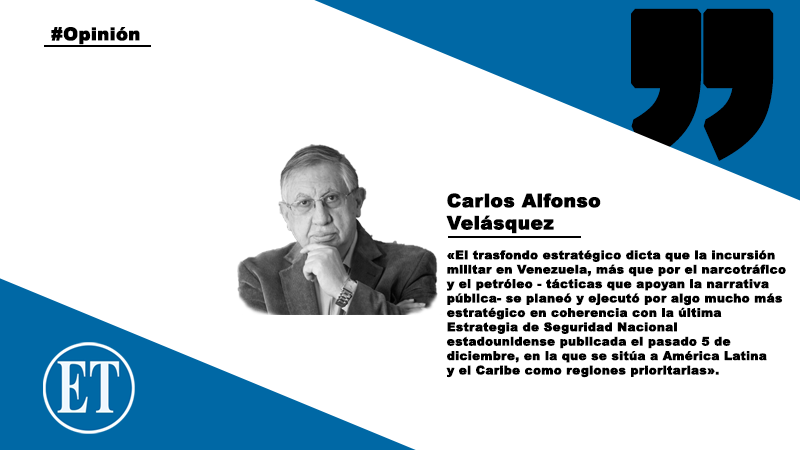
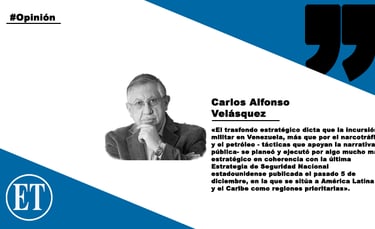
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛-𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
Con la operación militar de extracción y captura de Maduro para que comparezca ante la justicia estadounidense, evitando la invasión y permanencia de tropas, se confirma algo que algunos analistas internacionales han venido observando. Esto es que el proceso de la retirada de EE. UU. del liderazgo mundial que se veía venir desde hacía tiempo, se está consolidando con Trump quien se ha ido replegando, pero sin renunciar del todo a su papel como garante último del orden posterior a la segunda guerra mundial. Es lo que sintetiza un reciente análisis de National Review: “Trump no es un aislacionista, sino un presidente hiperactivo en materia de política exterior, inclinado a intervenciones quirúrgicas, de bajo riesgo relativo, diseñadas para eliminar amenazas concretas y reforzar la capacidad disuasiva de EE. UU.”. Dicho en otras palabras, menos guerras interminables al estilo Vietnam, Irak o Afganistán, y más golpes precisos tipo Irán, Yemen y Nigeria. Y ahora Venezuela con las consecuencias que se irán viendo.
El trasfondo estratégico dicta que la incursión militar en Venezuela, más que por el narcotráfico y el petróleo - tácticas que apoyan la narrativa pública- se planeó y ejecutó por algo mucho más estratégico en coherencia con la última Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense publicada el pasado 5 de diciembre, en la que se sitúa a América Latina y el Caribe como regiones prioritarias. Es que el Consejo de Seguridad Nacional (NSC siglas en inglés) que incluye a las cabezas del Pentágono y la CIA y asesora directamente al presidente, calificó en los últimos años al régimen de Maduro como una amenaza seria a la seguridad nacional de EE. UU. debido a que cruzó lo que en el NSC se consideró el umbral de riesgo tolerable.
Así las cosas, se colige que lo que en realidad detonó la quirúrgica intervención en Venezuela no fue tanto el narcotráfico ni el petróleo, sino la convergencia en un mismo territorio con costas sobre el mar Caribe, de tres de los principales adversarios del poder de EE. UU. en el mundo: China, Irán y Rusia.
La influencia China en el vecino país pasó de ser económica y comercial a una presencia cada vez más amenazante. Había tomado control de la extracción de minerales estratégicos (tantalio, cobalto, tierras raras) directamente en las minas del Arco Minero del Orinoco. Minerales estos que alimentan la cadena de producción de armas del propio Pentágono. Hay que tener en mente que, en abril de 2025, China restringió exportaciones de tierras raras en represalia por aranceles de EE. UU. demostrando así que estaba dispuesta a usar la cadena de suministros como arma geopolítica.
En cuanto al recientemente bombardeado Irán, este había instalado fábricas de drones militares con capacidad ofensiva para alcanzar la Florida desde el Caribe, no principalmente para vender dichas armas sino para producirlas a 1.200 millas del territorio continental estadounidense. A su turno, Rusia había desplegado asesores militares para entrenamiento técnico incluyendo inteligencia de combate. También había suministrado sistemas antiaéreos y radares que resultaron impotentes dado el corte de la energía y el insuficiente entrenamiento de los operadores frente a la simultánea cantidad de aeronaves norteamericanas. El hecho es que el umbral de riesgo tolerable se consideró roto, especialmente por el Pentágono, organismo que opera con base en la proyección de las amenazas. Y comenzando el 2026 Venezuela era ya un punto de intersección entre recursos estratégicos, infraestructura militar adversaria y redes logísticas fuera de control propio.
Lo cierto es que los EE. UU. no querían solo controlar recursos petroleros y combatir el narcotráfico sino empezar a desmantelar amenazas y forzar al régimen venezolano a prescindir de agentes de China, Rusia, Irán y Cuba.
Ahora bien, a juzgar por las declaraciones que hasta ahora han venido dando tanto el presidente Trump como el secretario de Estado Marco Rubio, se deduce que lo prioritario no es la resolución del arraigado y prolongado conflicto político de Venezuela cuya solución requiere unas negociaciones que inequívocamente conduzcan a una transición política gradual y sostenible bajo el marco de un estado de derecho en democracia. Y esta menor prioridad no favorece los intereses nacionales de Colombia encabezados por el de la seguridad y control territorial de la amplia frontera con Venezuela, amenazada de tiempo atrás por el ELN y las disidencias de las FARC. También hay que decir que para la administración Trump no es vital una alineación ideológica de los países latinoamericanos con Estados Unidos. Lo realmente importante es la aceptación del nuevo orden y su cooperación en temas estratégicos sin importar quién esté al mando y en qué crea. Por ello, las relaciones han sido fluidas con Sheinbaum, cordiales con Lula, efectivas con Delcy Rodríguez y últimamente en buen tono con Petro.
Dicho lo anterior, es imprescindible para el Estado colombiano replantear la política exterior asumiendo una postura no de confrontación sino de adaptación a la estrategia de EE. UU. Eso sí, haciendo valer nuestros activos geopolíticos empezando por el de la ubicación geográfica con la cercanía del canal de Panamá y las costas en el mar Caribe y en el océano Pacífico, además de la extensa frontera con Venezuela.
𝘕𝘰𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳: 𝘓𝘢𝘴 𝘰𝘱𝘪𝘯𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘦𝘹𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘦𝘯 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘢𝘳𝘵𝘪́𝘤𝘶𝘭𝘰 𝘴𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘦𝘹𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘷𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦𝘭 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳 𝘺 𝘯𝘰 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘢𝘳𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘳𝘦𝘧𝘭𝘦𝘫𝘢𝘯 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘗𝘦𝘳𝘪𝘰́𝘥𝘪𝘤𝘰 𝘌𝘭 𝘛𝘶𝘯𝘫𝘢𝘯𝘰.
#Editorial
𝐄𝐥 𝐛𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐨́ 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐮𝐦𝐛𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧


La Navidad es, por definición, una cita ineludible con el calendario. No es un evento fortuito ni un fenómeno meteorológico que nos tome por sorpresa; cada año llega puntualmente, precedida por la expectativa de una ciudad que busca en sus luces un aliciente para el espíritu. Sin embargo, este 2025, la capital boyacense parecía condenada a un letargo de sombras y adornos sin alma, hasta que el clamor ciudadano y el ejercicio de un periodismo que se atreve a cuestionar lograron, finalmente, que la administración encendiera el interruptor de la responsabilidad urbana. A lo largo de la última semana, se ha visto una mejora notoria en la iluminación de Tunja. Las avenidas principales, las glorietas y los puentes peatonales han dejado atrás esa desnudez que causaba una mezcla de tristeza y vergüenza, permitiendo que ahora, al menos, se perciba una ciudad decorada con cierta dignidad, aunque valga decir que todavía se podría mejorar mucho más.
Evidentemente, esta mejoría no alcanzó a la Plaza de Bolívar, espacio que ya había sido sacrificado en su estética para dar paso a la logística de los conciertos (una decisión sobre la que este medio ya fijó su postura y en la que no es válido redundar). No obstante, en el resto de la ciudad, el panorama cambió. Pero no nos llamemos a engaños: este cambio de rumbo no fue una iniciativa espontánea ni un gesto de generosidad de la administración, sino una respuesta directa al malestar generalizado. Solo cuando los pocos medios que nos atrevemos a hacer periodismo real y cuestionar lo que merece ser cuestionado denunciamos la pobreza del alumbrado, y cuando la ciudadanía coincidió en que el escenario era mediocre, la Alcaldía reaccionó. Es una lástima que estas acciones tengan que tomarse como consecuencia de la presión y que se haya tenido que llegar al punto de señalar arreglos que carecían de toda gracia, como aquel árbol de Navidad junto a la Glorieta Norte, que desperdiciaba todo el potencial de la intermitencia lumínica. Aun así, siendo sensatos, cabe reconocer que la administración al menos tuvo la capacidad de reaccionar; es importante que hayan entendido la importancia de iluminar sus calles, aunque haya sido por el temor al costo político.
Resulta fundamental aclarar que, para quienes pretenden culpar a la empresa de Alumbrado Público o a la Empresa de Energía de Boyacá por la tardanza en la instalación del alumbrado, el error es puramente administrativo. Quien actuó tarde fue la Alcaldía al contratar los servicios, pues es bien sabido que Navidad siempre es en la misma época y nadie trabaja gratis. Esta demora es solo un síntoma de una enfermedad recurrente en este gobierno municipal: la patología de la contratación tardía. Lo vimos con los docentes de la Escuela de Artes, quienes a mitad de este 2025 aún no tenían vinculación, y se repitió con el personal del Sisbén en los primeros meses del año, por nombrar un par de ejemplos entre tantos. La Navidad no es una emergencia imprevista, sino una responsabilidad que exige una antelación que aquí parece brillar por su ausencia.
Pese al inicio accidentado, se ha logrado instalar una variedad de motivos que van desde lo clásico, como Santa Claus y duendes, hasta los símbolos Muiscas en los postes de luz que aluden a nuestro origen. El uso de temáticas como la del Parque Recreacional del Norte o el safari en el Parque Pinzón demuestra que, incluso utilizando figuras "recicladas" de años anteriores, se puede extender la iluminación por cuantas zonas sea posible, lo cual es preferible a la oscuridad total. Asimismo, se tuvo que corregir el error de apagar los adornos temprano, otra vez como consecuencia del malestar expresado por la gente a través de los medios de comunicación. Al final, la iluminación terminó siendo llamativa y acorde a la ciudad, instalada lo suficientemente a tiempo para salvar lo que parecía ser un fiasco navideño, pero dejando una lección clara: una ciudad como Tunja no debería tener que rogar por una decoración digna. La gestión pública no puede depender de las alarmas de la opinión pública para salir de su letargo.
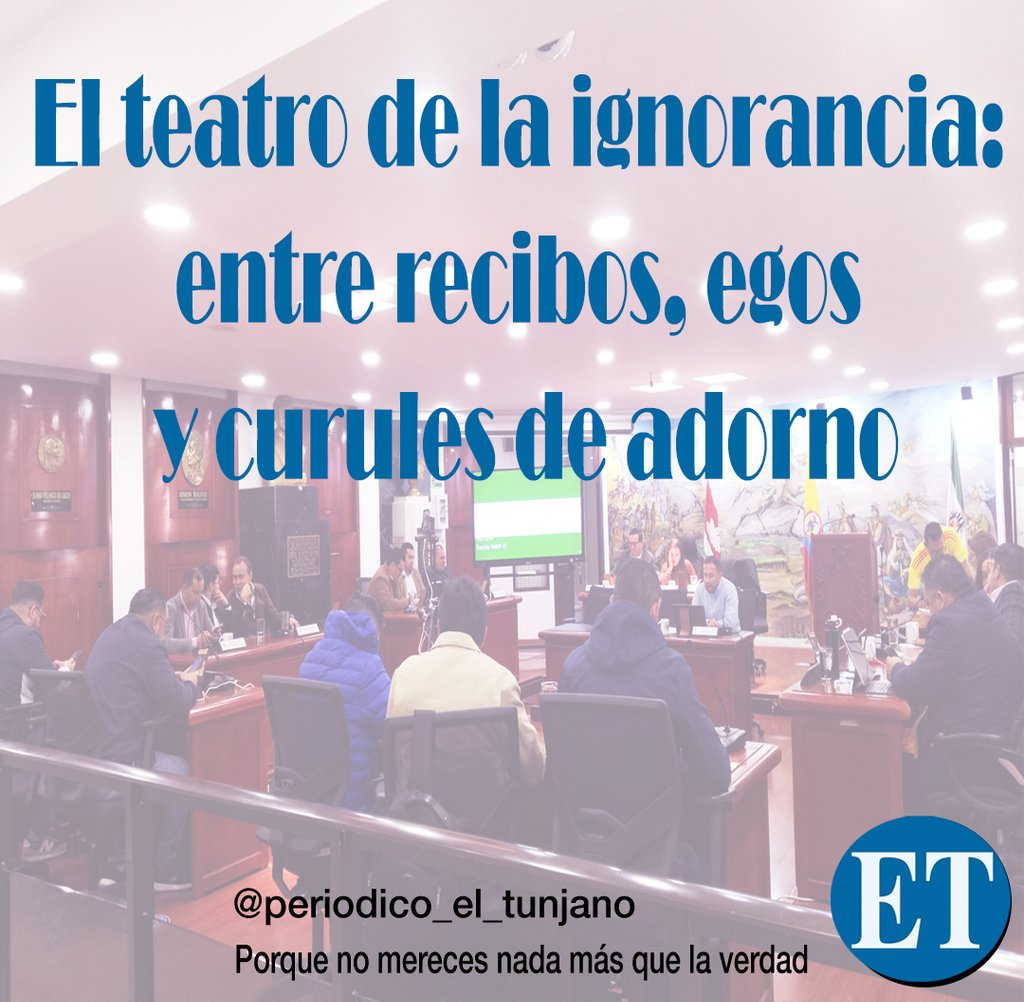

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
La política en Tunja ha mutado en un espectáculo de variedades donde el rigor brilla por su ausencia y la puesta en escena lo es todo. Esta semana, el Concejo Municipal dedicó buena parte de su agenda al estudio del proyecto de acuerdo presentado por la administración de Mikhail Krasnov para modificar el estatuto de rentas. El objetivo es claro: generar alivios o, al menos, reducir el impacto de una actualización catastral que ha disparado el valor de los predios de los tunjanos y que, por aritmética simple, conlleva un alza sustancial en el impuesto predial.
Para contrarrestar este golpe al bolsillo, la Alcaldía propone reducir las tarifas del predial y fijar topes máximos de incremento para los predios objeto de la actualización. Es una medida necesaria, especialmente cuando recordamos que la actualización se hizo de forma parcial (apenas sobre el 70% de los predios), ignorando la totalidad que exige la norma.
Sin embargo, lo que debería ser un debate técnico y responsable se convirtió en un despliegue de pereza intelectual y oportunismo político.
El documento llegó a manos de los concejales la noche anterior al primer estudio preliminar. Tiempo corto, dirán algunos. Pero para un servidor público que se precie de tal, una noche es suficiente para entender una fórmula que requiere, a lo sumo, conocimientos de primaria: sumar, multiplicar y dividir. Yo obtuve el documento igualmente la noche anterior, y como parte de mi labor periodística, pero ante todo como ciudadano, me di a la tarea de buscar mi avalúo en la oficina de atención al ciudadano y apliqué el ejercicio a mi caso particular. No necesité un doctorado, solo voluntad.
En contraste, nuestros flamantes concejales llegaron al recinto a manifestar una "preocupación" tan ruidosa como vacía. Es inaceptable que se escuden en la falta de tiempo para estudiar el proyecto y así evadir su responsabilidad de llegar preparados. El caso, por ejemplo, de Brahiam Quintana Martínez, presidente electo para el 2026, es digno de mención. Quintana Martínez argumentó que la Corporación solo cuenta con una unidad de apoyo para todos; una excusa que, sea cierta o no, suena a pretexto mediocre para no estudiar lo público.
Resulta inconcebible que alguien que levita en una nube de ego, jactándose de ser un "experto en planeación urbana", no comprenda algo tan simple como el método básico de liquidación del predial en su propia ciudad. Hay que reconocerle a Quintana Martínez que, una vez que entendió el proyecto, asumió una postura consecuente y defendió los alivios, no solo los relacionados al impuesto de delineación urbana del 1,7% al 1% y la unificación de la tarifa industrial al 4% (bajándola del 5, 6 o 7% actual), medidas que resaltó durante el primer estudio preliminar, sino también las tarifas y topes fijados para la liquidación del predial. Pero el pecado original, el de llegar desinformado o mal preparado al debate, sigue ahí.
Pero si lo de Quintana Martínez fue un tropiezo de ego, lo de Camilo Hoyos Gómez es una tragedia política. Lleva una década en la Corporación y todavía no sabe cómo se liquida un impuesto predial. Esta incongruencia refleja que el tema no le interesa, quizá porque el aumento del impuesto para él signifique una cena menos en un restaurante de lujo o un paseo menos o recortado en su duración, pero no condiciona su nivel de vida como sí lo hace con el ciudadano de a pie.
Hoyos Gómez optó por una perorata de 40 minutos, vacía e insulsa, buscando réditos políticos en la ignorancia ajena. Su propuesta de mantener la tarifa actual asociada al estrato socioeconómico dispararía los recibos para la mayoría. Es el colmo de la irresponsabilidad: adueñarse de un discurso de indignación sobre un proyecto que desconoce por completo. ¿Cómo se puede opinar con tanta propiedad de lo que no se entiende? En esos casos, el silencio es la única opción digna, incluso cuando las intervenciones puedan hacerse de buena fe, presumiendo que no haya existido la intención de capitalizar este tema políticamente, opción que, con el respeto de los concejales, debo decir que no creo. Pues, a decir verdad, en esta ocasión hasta los concejales de coalición lucieron como de oposición, porque salir a venderse como los “salvadores del bolsillo de los ciudadanos” es más fructífero que cualquier alianza política.
Al final de cuentas lo que hizo el experimentado concejal fue crear desinformación, a la vez que poner piedras en el camino a una iniciativa que busca un bien común. Al día siguiente, cuando se presentaron ejemplos explícitos de liquidación de impuesto predial, Hoyos Gómez ni siquiera se presentó a la sesión. Así de profundo es su compromiso.
Valga aclarar que estos dos concejales no fueron los únicos que abiertamente se manifestaron preocupados por la falta de alcance o incluso por el supuesto perjuicio que causaría el proyecto, pero quizá si fueron las dos intervenciones más dicientes en medio de una extensísima sesión que mayoritariamente fue una grandísima pérdida de tiempo.
No escribo esto en defensa del proyecto de acuerdo porque me hayan pagado, como querrán hacer creer algunos; de hecho, he cuestionado a la administración de Krasnov cada vez que ha sido necesario, y lo seguiré haciendo. Escribo esto porque para ir a esa sesión me preparé lo suficiente para que ni la Alcaldía ni los concejales "me metieran los dedos en la boca", y porque veo que lo que reina hoy es la confusión y la desinformación alrededor de este tema.
Aunque el proyecto es bueno y evita un golpe brutal a las finanzas familiares, también hay que decir que a la Alcaldía le ha faltado una socialización adecuada.
Hacer reuniones en Los Muiscas para "toda la zona norte", anunciando dichos espacios de socialización apenas con un puñado de afiches en los postes de la “zona norte” es no conocer la ciudad; la gente ni se entera. Esa misma desconexión ocurre con la socialización que debería hacerse por estos días, la cual se limita a la voluntad de cada ciudadano por acercarse a la oficina de atención al ciudadano, a lo que se suma una dosis de desinterés social de quienes solo se quejan cuando llega el recibo, pero no consultan ni reclaman a tiempo. Tampoco ayuda que la socialización sea casi exclusiva ante un Concejo donde priman los intereses proselitistas sobre el auténtico bienestar general.
Seamos sensatos: a la mayoría el impuesto le va a subir. El municipio no se va a desfinanciar y los impuestos no van a desaparecer por arte de magia. Pero lo que plantea este proyecto son alivios reales que, de no aprobarse por el capricho de unos desinformados "dolientes del bolsillo de los tunjanos", serían catastróficos.
Es indignante ver a los concejales cobrar una sesión a la que llegan a improvisar, haciendo perder el tiempo a los delegados de Catastro Bogotá, a los secretarios del gabinete y a los ciudadanos presentes. Piden respeto para su corporación, pero no respetan el tiempo ajeno ni la importancia de su cargo. Si el Concejo de Tunja goza de tanto desprestigio, no es por una conspiración externa, es por actuaciones como estas que le restan toda legitimidad.
La política, al igual que el periodismo, debe hacerse con sentido crítico para mejorar las cosas, no por fanatismo, capricho o filiación ciega. Decidir a ojo cerrado sobre el bolsillo de los tunjanos no es oposición ni mucho menos un acto responsable, es negligencia.
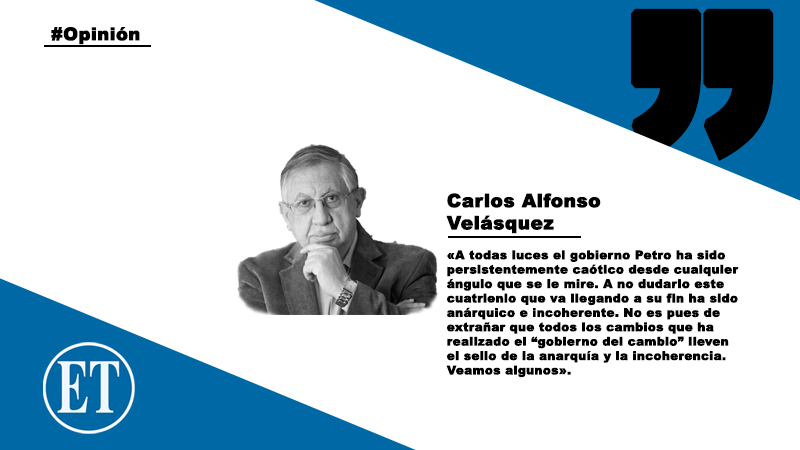
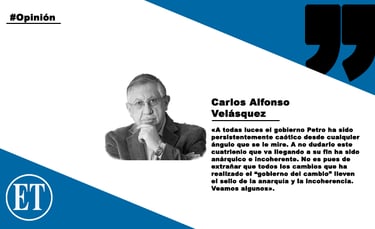
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛-𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
A todas luces el gobierno Petro ha sido persistentemente caótico desde cualquier ángulo que se le mire. A no dudarlo este cuatrienio que va llegando a su fin ha sido anárquico e incoherente. No es pues de extrañar que todos los cambios que ha realizado el “gobierno del cambio” lleven el sello de la anarquía y la incoherencia. Veamos algunos.
Cambios constantes en el gabinete como si se tratara de un carrusel. Unos llegan y se suben mientras otros bajan y salen. La rueda ha girado constantemente y no propiamente logrando gente más competente en cada cambio. Cambios estos que generalmente se dan después de una dosis de “fuego amigo”
Cambios en la política de paz. Ahora son los delincuentes los que cobran protagonismo, primeras páginas y elogios, mientras la Fuerza Pública se desorienta y debilita. Aumentan ostensiblemente los cultivos ilícitos y se multiplican los narcoterroristas. Y últimamente nos hemos enterado por la prensa de conversaciones con el autodenominado “ejército gaitanista”, sin prever salidas jurídicas puesto que no existe un marco normativo aprobado por el Congreso, ni se conocen los puntos de la agenda, ¿A qué le apuesta el gobierno?
Cambios en las relaciones exteriores y en los discursos internacionales. Antes, y cuando las situaciones lo ameritaban, se empleaban comunicados redactados cuidadosamente en la cancillería para efectos de proteger los intereses nacionales. Con Petro, es su cuenta de X la principal herramienta para la diplomacia llegando incluso a romper relaciones con otro Estado por esta vía. De otra parte, antes los mandatarios se concentraban en los actos de la ONU y eran coherentes con los intereses nacionales en sus discursos. Pero en estos más de tres largos años, el cambio ha sido totalmente revolucionario: polvos cósmicos, apocalipsis, condiciones atmosféricas, divagaciones inentendibles, incoherencias siempre cambiantes e imprevisibles, llegando incluso al ridículo paroxismo de pedirle a las tropas estadounidenses en una calle de Nueva York desobedecer a su presidente, con megáfono en mano.
Cambio total en las alocuciones televisadas desde Palacio. Todos los ministros salen regañados en público, humillados o insultados, menos cuando uno le dice a voz en cuello: “Te amo”. Vale la pena ver esos programas solo para reírse ante los ojos desorbitados de Benedetti.
Cambio total en la salud. La acabó. Cumplió su revolcón “chuchuchu” a rajatabla. Los pacientes más vulnerables se pasean como sonámbulos de cita en cita y cada vez los pelotean a otro lugar: al DUN para decirles que no existe la droga, que faltan firmas, que no hay cupo sino hasta dentro de seis meses. Los errantes enfermos en la noria. Cumplió su promesa: destrozó la salud. Y su ministro, curiosamente, es el más apoyado.
Cambio total en la economía. Y los más vulnerables son los paganinis, porque las pequeñas y medianas empresas ya tienen que pensarlo varias veces antes de contratar a alguien. Ese resentimiento del mandatario, incrustado en su alma contra la empresa privada, empleadores, oligarcas fascistas y esclavistas, y demás elogios, se le ha venido devolviendo como un búmeran. ¿Y que decir de la transición energética sin visos de planeamiento estratégico?
Inclusive en los últimos meses hemos estado presenciando en vivo y en directo cambios que denotan desorden en las fases de las campañas políticas, empezando por la exagerada anticipación de varias precandidaturas a la presidencia y la descarada participación directa del presidente buscando la continuidad del progresismo en el poder. ¿Aproximadamente 100 aspirantes recogiendo firmas y/o buscando coaliciones, no de gobierno sino electorales, es más democracia o más desorden?
Sin embargo, y pese al caos inducido por las acciones del Presidente, hay unos partidos como el Conservador que, fiel a su criterio de propender por conservar lo que valga la pena conservar y, de manera, ordenada cambiar lo que merezca ser cambiado, ha desarrollado el proceso de inscripción de listas a los cuerpos colegiados y de candidaturas a la Presidencia de la República con algunos baches a corregir, pero, de todas maneras, hasta el momento satisfactorio.
Aún más, para contribuir a darle claridad al electorado y con base en lo establecido en la Resolución 14948 (01-12- 2025) de la Registraduría Nacional “Por la cual se establece el calendario electoral para la realización de las consultas populares, internas o interpartidistas de los partidos, movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos para la toma de decisiones o escogencia de candidatos a la Presidencia de la República, a realizarse el 8 de marzo de 2026”, el directorio del Partido Conservador, puede, con plazo 22 de diciembre, manifestar que cambia su voluntad inicial, manifestada el 8 de diciembre, de participar en una consulta interpartidista para realizar una consulta interna con las precandidaturas debidamente inscritas en concordancia con la normatividad del partido. De esta manera mostrará su talante tanto democrático como de organización que privilegia la libertad dentro del orden.
#Editorial
𝐄𝐥 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞
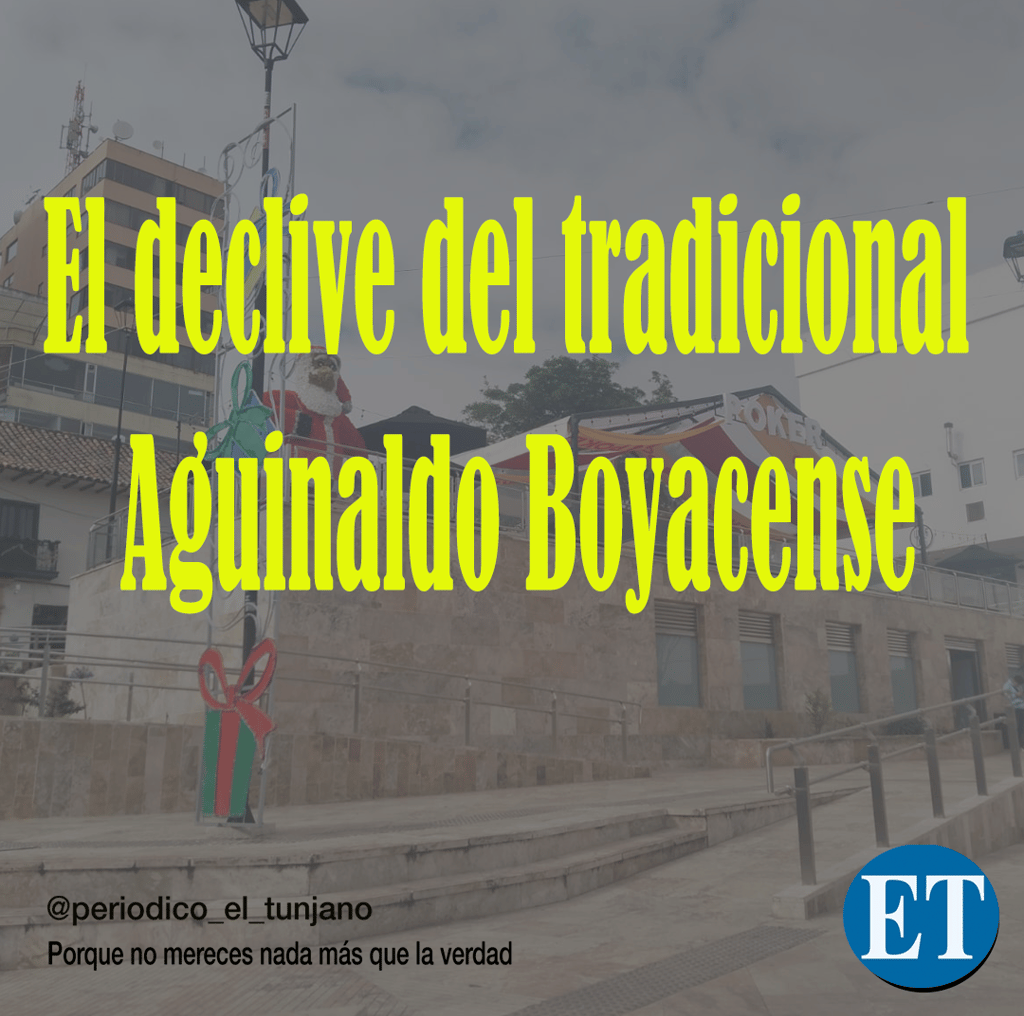

El Aguinaldo Boyacense, en su septuagésima versión, no es un simple evento; es la memoria festiva de Tunja, el crisol de nuestra identidad decembrina. Esta edición 2025, sin embargo, está condenada a ser recordada como una decepción histórica, una fiesta concebida para el negocio fugaz y la complacencia de unos pocos, dejando en penumbra el goce y el espíritu familiar. Es el triste epitafio de una tradición que, ante nuestros ojos, se desvanece por una gestión que parece haberle dado la espalda al corazón del pueblo.
La evidencia más contundente de este Aguinaldo mal estructurado se encuentra donde más debería brillar: en la luz. Si la Navidad exige esplendor, Tunja apenas destella. La escasa y pobre iluminación dispuesta por la administración es el síntoma de una profunda desorientación. El ícono de la ciudad, la Plaza de Bolívar, languidece. Aparte de la decoración que adorna con justicia la Gobernación, el edificio de la Lotería de Boyacá, la Catedral y el histórico Balcón de la Casa Martín de Rojas, el resto de la Plaza carece del encanto y la magia que atraen al turista. Esta no es una crítica caprichosa; es el eco de cientos o quizás de miles de voces ciudadanas que se alzan en desilusión.
Frente a este clamor, la defensa oficial recurre al argumento más perezoso: que el pueblo protesta por "ganas de molestar". Argumentan que el gasto en luces será igualmente criticado. Pero la verdad es otra: mientras la crítica al despilfarro siempre existirá, la inversión decidida en alumbrado generaría una ola de opiniones favorables. Puede parecer absurdo gastar en bombillitos cuando hay tantas necesidades sociales, pero destinar unos escasos millones más no desangraría el presupuesto. Al contrario, se convertiría en una verdadera inversión. Una ciudad que brilla en Navidad es un imán de potenciales turistas; una derrama económica que perdura, mucho más valiosa que el eco de un concierto.
Es aquí donde se revela el abismo de las prioridades. ¿No era infinitamente más sensato destinar unos 500 millones adicionales a potenciar la iluminación de la Plaza de Bolívar y, a cambio, retirar de la nómina a uno de esos artistas de "pipiripao"? Hablamos de nombres como Ace of Base, cuya carrera se sostiene en un par de éxitos de hace tres décadas, caso similar al de La Bouche en 2024, artistas que ni llenan un escenario ni son conocidos por la mayoría de los tunjanos, sino que son traídos por el gusto particular del Secretario de Cultura. Esos quinientos millones en luces habrían perdurado todo diciembre y parte de enero, ofreciendo un regalo diario a la ciudad, en lugar de ser evaporados en unas cuantas horas de tarima para un público reducido, a menudo ensimismado en la cultura del consumo de licor.
De forma igualmente cuestionable, se han dedicado grandes esfuerzos a iluminar el sector del letrero gigante al occidente de la ciudad. Si bien su efecto propagandístico es innegable, su utilidad para el disfrute ciudadano es nula. No basta con una caminata diurna. Para que el lugar se consolide como un destino, se necesitarían rutas circulares permanentes en la noche, que garanticen el acceso a la mayoría de los tunjanos y visitantes que, hoy por hoy, no saben cómo llegar o temen hacerlo por cuenta propia. ¿No fue un despropósito llevar allí el árbol navideño, en lugar de ubicarlo en la Plaza de Bolívar, el verdadero punto icónico de la ciudad? Sin embargo, aquí se optó por ofrecer toda la Plaza de Bolívar al servicio de un privado, que se quedará con el grueso del negocio en el que el gran inversor fue el ciudadano residente de Tunja. El letrero requiere, además de luces, una oferta de ocio complementaria que hasta ahora ha sido imposible de materializar, y sobre la que se ha manifestado la necesidad en anteriores oportunidades, dado que el letrero ya lleva meses en ese lugar.
Es una profunda vergüenza que Tunja, la capital, sea superada en alumbrado navideño por pequeños pueblos de Boyacá. El discurso de que "la plata alcanza" no se sostiene, al menos no para algo tan básico como atraer turistas con bombillitos. La precaria situación apenas alcanzó para una caja o urna para fotos con la mascota del Aguinaldo en el Día de las Velitas, un evento cuya asistencia fue baja, pues su atractivo fue esta urna y un par de artistas que además torpedearon e irrespetaron las celebraciones religiosas que dan sentido a esa fecha.
La herida más profunda de este declive es el desprecio a la tradición familiar. Los desfiles de carrozas, la médula del Aguinaldo durante 70 años, han sido relegados a una tradición moribunda. Hace décadas, los desfiles se hacían los seis días que dura el Aguinaldo, y congregaban a multitudes a lo largo de innumerables cuadras, a diferencia de estos tiempos, en los que apenas se llenan las calles aledañas a la Plaza de Bolívar y un par de cuadras tanto al norte como al sur. Ahora, este goce infantil y familiar es sustituido por costosos artistas que no son representativos de la región, y que tienden a potenciar la cultura de la del “chupe”, incluso invitando a ello desde el escenario.
El Alcalde, Mikhail Krasnov, al lanzar el Plan Navidad, hizo una confesión que lo dice todo: ninguno de los artistas le gusta "así más de la cuenta", pero los eligió porque supuestamente “es lo que le gusta a la gente". Surge la pregunta ineludible: ¿Cuál gente? ¿Qué concepto tiene nuestro Alcalde de nosotros que asume que lo único que gusta al "populacho" o la "plebe" es la música popular, banda y mexicana, géneros con poco arraigo boyacense, como si estuviéramos organizando un festival del despecho?
Si bien es válido incluir estos géneros, es escandaloso que la nómina esté copada casi en exclusiva por artistas y agrupaciones de estos géneros, lo que sugiere una obligación con un mismo representante. Se necesita una nómina más variada, con mayor representación local, y no tan numerosa. La calidad debe primar sobre la cantidad, tal como ocurrió con el acierto de Marco Antonio Solís en el FICC (Festival Internacional de la Cultura Campesina), quien por sí solo garantizó el lleno del estadio La Independencia. Esos recursos malgastados en un extenso listado de artistas que no llenarán, y que ni siquiera son locales, deberían haberse invertido en dignificar y hacer más continuos los desfiles de carrozas, en mejorar el desfile de autos clásicos (atrayendo propietarios de vehículos de otras ciudades, en lugar de despilfarrar en un Dr. Alban que pocos conocen), y, por supuesto, en complementar la iluminación en las desatendidas zonas norte (desde los concesionarios) y sur (Carrera 11).
El Aguinaldo número 70 está tristemente diseñado para el disfrute de un puñado de días de conciertos (tres o cuatro), dejando el resto de diciembre de 2025 como un mes intrascendente. La ciudad no supo proyectar un evento a la altura de su efeméride, condenándola a competir en desventaja contra la Feria de Cali, la de Manizales o el Festival de Blancos y Negros de Pasto. El Aguinaldo debe ser único, no una copia de los artistas que un manager ofrece en serie por todo el país.
El anunciado show de drones y el montaje escénico circense son un acierto, pero su contratación a última hora (programada para el 15 de diciembre) es una espada de Damocles que pende sobre su realización, sin que quede claro si su costo es parte del presupuesto base de $8.063 millones o un rubro adicional.
En definitiva, el declive del tradicional Aguinaldo Boyacense es una suma de despropósitos: luces escasas que dan un aire de abandono, la apariencia de galpón o carcelaria del enrejado de la Plaza de Bolívar que evidencia una estratificación de lo que alguna vez fue una fiesta popular y, sobre todo, el cruel desahucio de las carrozas familiares en favor de un negocio de conciertos. Como lo claman nuestros lectores (https://www.facebook.com/share/p/1A9tpd1aCD/), que denuncian una iluminación "pésima", "reciclada" y "una vergüenza", la ciudad capital se ha quedado a oscuras, traicionando a sus familias y vendiendo su tradición por unas cuantas horas de rumba.

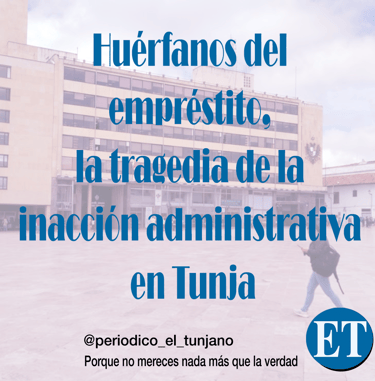
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Existe una dolorosa realidad que pesa sobre esta ciudad: Tunja no tiene dolientes, al menos no entre quienes detentan las riendas del poder. Los ciudadanos, en su cotidianidad, sienten el pesar y el dolor por el estancamiento y las promesas rotas, pero su capacidad de acción se ve reducida a un simple y llano malestar, sin la fuerza para generar el cambio o la justicia. Es una orfandad cívica, donde el patrimonio público se dilapida ante la mirada pasiva de sus supuestos cuidadores.
El epítome de esta desidia es la pesada herencia del empréstito de más de 93.000 millones de pesos solicitado por la administración de Alejandro Fúneme González. Fue una inyección multimillonaria cuyo destino final parece haber sido la evaporación. La ejecución de obras, el avance territorial que justificaba semejante endeudamiento, fue escaso, por no decir inexistente. La ciudad se quedó con la deuda y sin el progreso prometido.
Cuando el actual alcalde, Mikhail Krasnov, tomó posesión, su mensaje fue claro y contundente. Frente a las cámaras y a la opinión pública, prometió emprender acciones legales y judiciales contra el anterior mandatario y su equipo. El objetivo: castigar a los responsables del detrimento patrimonial y recuperar los recursos que, en esencia, provienen del bolsillo de los tunjanos. Esa promesa, sin embargo, fue un bálsamo efímero. El performance terminó, y las acciones judiciales nunca llegaron. El alcalde Krasnov jamás interpuso las denuncias o demandas para castigar a los responsables y tratar de recuperar parte de ese dinero. Todo se redujo a una pieza audiovisual, un recurso propagandístico diseñado para manipular a sus seguidores más ingenuos.
Hoy, la malversación de ese crédito se ha convertido en el principal caballito de batalla discursivo de la militancia krasnovista. Frente a cualquier crítica a la gestión actual, la respuesta no es la evidencia de una obra o un contundente logro administrativo, sino que se limita a recordar la mala gestión del señor Alejandro Fúneme González. Y aquí se revela la profunda perversidad: si bien el descontento ciudadano es legítimo ante un crédito multimillonario que no se plasmó en progreso, ni el actual alcalde ni sus más acérrimos defensores han movido un dedo para iniciar una sola acción real que traiga claridad, recupere fondos o castigue a los responsables de la falta de planeación y del despilfarro. La indignación es selectiva, es una herramienta política, no un motor de justicia.
La inacción de la actual administración no solo es negligencia; es un costo financiero directo para la ciudad, como lo demostró un reciente informe de auditoría de la Contraloría Municipal de Tunja (https://www.facebook.com/share/p/1CdBFKd5Aq/). El ente de control advierte hallazgos con presunta incidencia fiscal en relación al manejo de la deuda durante el actual gobierno, porque, lejos de corregir el rumbo, la actual administración ha seguido pagando intereses de una deuda adquirida en el anterior mandato, pero viabilizada en tiempos del actual mandato, para proyectos que siguen paralizados o sin siquiera iniciar. Específicamente, los casos del Frigorífico y el Centro de Bienestar Animal son vergonzosos. El informe de la Contraloría no solo cuestiona que se requirieran esos dineros (2024) sin empezar las obras, sino que denuncia la ausencia o nula gestión de control interno para controvertir la situación. La consecuencia directa de esta pasividad se traduce en cifras sangrantes: el municipio ha pagado más de 752 millones de pesos en intereses por el Frigorífico y más de 549 millones de pesos en intereses por el Centro de Bienestar Animal, ambos proyectos sin contar con el más mínimo avance. Es decir, los tunjanos estamos pagando un alto precio por construir la nada. No hubo acción alguna para corregir el rumbo, para dejar de pagar intereses por unos recursos solicitados que no se están usando. Por lo menos por parte del municipio, pues sí hay un particular que les ha venido sacando provecho…
Todo esto ocurre mientras el alcalde Krasnov incumple su promesa de campaña de pagar la deuda municipal en dos años, una promesa que, hay que decirlo, era ridículamente absurda y poco creíble, y que solo sirvió para embaucar a las personas más ingenuas de la ciudad. El verdadero reproche no es el incumplimiento de esa fantasía, sino la inacción frente a la administración anterior.
Es evidente que no existe un dolo real por la situación, sino una explotación discursiva del malestar que se activa solo en momentos de crisis o ante críticas a la gestión. El desinterés por este tema es tan profundo que, cuando la Contraloría solicitó información detallada sobre la ejecución de los proyectos y el uso de los recursos, la respuesta de la Alcaldía fue la entrega de unos PDF escuetos que denotan un escaso o nulo conocimiento e interés por la situación.
La indignación, que tanto se explota en la causa krasnovista, nace y muere en comentarios de redes sociales. Es una indignación estéril. Si realmente doliera la pérdida de esos más de 93.000 millones, los seguidores habrían actuado por cuenta propia, interponiendo denuncias, y no solamente instando a los contradictores de su causa a empezar las acciones judiciales que anhelan contra la anterior administración, pero que cobardemente se niegan a interponer por cuenta propia. No lo hicieron, y no lo harán. Para ellos, y para la propia administración, el asunto es una herramienta discursiva, no una causa real de acción judicial. Y en esta tragedia de la inacción también debemos incluir a la Contraloría. ¿De qué sirven los informes de auditoría si, a más de dos años de finalizado el mandato de Fúneme, las obras siguen sin terminar e, incluso, sin iniciar? ¿O qué decimos del Catastro Multipropósito que tuvo que terminar tercerizando su labor en un contrato multimillonario por incapacidad de funcionar como un Catastro Multipropósito? ¿O qué decimos de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte que fue “entregada” a la comunidad pero que luego de su acto inaugural nunca más volvió a abrir las puertas porque no estaba terminada? La falta de ejecución es una conducta abiertamente contraria al interés general que, hasta hoy, no tiene ningún castigo fiscal. Ningún exfuncionario ha tenido que pagar absolutamente nada por este despilfarro.
Tunja sigue huérfana, pagando intereses por una deuda de unas obras fantasma. La inacción de quienes dirigen y la indignación vacía de quienes les defienden, configuran una tragedia administrativa donde los únicos que sufren las consecuencias son los ciudadanos, condenados a sostener con sus impuestos el vacío de las obras incumplidas. Alcalde, es hora de actuar y de dar garantía a una ciudadanía que sigue huérfana en su propia ciudad.
#Editorial
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚, 𝐯𝐢𝐞𝐣𝐨𝐬 𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬

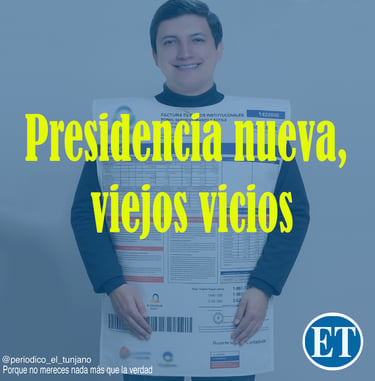
La elección de Brahiam Quintana Martínez como nuevo presidente del Concejo de Tunja para el año 2026 no constituye una sorpresa ni representa un cambio real para la Corporación. Es, en esencia, la consumación de un acuerdo preestablecido que evidencia un alto grado de politiquería que se ha enquistado en el recinto edilicio. Para aquellos que esperaban una gestión distinta, que pusiera fin a los cuestionables manejos que caracterizaron el periodo saliente de Sandra Estupiñán, es necesario confrontar una realidad: nada significativo cambiará. Quintana Martínez es tan solo otra figura en la línea de politiqueros expertos en manipular a la opinión pública, vendiendo logros y gestiones que, al ser examinadas, resultan ser incomprobables, inventadas o absolutamente intrascendentes.
El mejor ejemplo de esta fachada populista es la bandera política de Brahiam Quintana: el discurso de las tarifas de los servicios públicos. Este ha sido su "caballito de batalla" y su herramienta "engañabobos" por excelencia, pero sus resultados son la nada absoluta. El concejal ha sabido explotar la ignorancia, la ingenuidad y el deseo popular de tarifas más bajas para aumentar su caudal electoral y sus métricas en redes sociales. Sin embargo, en términos concretos, no ha conseguido absolutamente nada. Es imperativo recordar que las tarifas de servicios públicos están regidas por una normativa nacional y por entes reguladores como la CRA, la CREG y la CRC. Ni él, ni ningún otro concejal, tiene la potestad para modificar este marco regulatorio. Su activismo se limita al patético acto de disfrazarse de recibo de servicio público en Halloween, un gesto simbólico que no puede ocultar la falta de gestión real.
Su elección como presidente, sellada con los 12 votos de los concejales sumisos a la administración municipal, los popularmente conocidos como “los 12 apóstoles del mesías de Saratov”; confirma la consumación de un acuerdo que, al comienzo del periodo 2024-2027, se centró en asegurar el control de la primera Mesa Directiva, logrando que Camilo Hoyos asumiera la presidencia; mesa directiva que pretendían integrar Camilo Hoyos, Sandra Estupiñán y Brahiam Quintana, situación que finalmente no se dio, pero que mutó en la presidencia de la Corporación por parte de estos tres concejales durante los tres primeros años del actual Concejo.
Esta maniobra demuestra que este falso adalid de la moral es parte de una cadena de jugaditas turbias, cochinas y mañosas que priorizan el cuoteo burocrático sobre el interés ciudadano. Lo más grave de esta corrupción blanda es la forma en que, al comienzo del periodo, Quintana participó junto a Hoyos y Estupiñán en la planeación de esta estrategia, realizando reuniones privadas y separadas con cada uno de los demás concejales, buscando manipularlos y convencerlos individualmente para garantizar sus votos. Este es un detalle sucio y desconocido para la opinión pública, un pacto clandestino que revela la bajeza de la politiquería que hoy lo lleva a presidir la Corporación.
El populismo ejercido por Quintana, que lo ha llevado a mentir sobre las tarifas, encuentra su máxima contradicción en su supuesta defensa ambiental, que no es más que un embuste barato. El concejal es selectivo en sus luchas: mientras su activismo verde se limita a críticas populistas e insulsas, como reprochar a los funcionarios por llevar informes impresos al Concejo, guarda silencio absoluto y sin explicación ante la producción de cuadernos promocionales con la imagen de la mascota del Aguinaldo Boyacense 2025. El problema es que el impacto ambiental del uso masivo de papel para estos cuadernos, que terminan en manos de los concejales y cuya distribución al público es completamente desconocida (no se sabe cuántos se hicieron, a quiénes llegan, ni cuándo), no merece su reproche. Esta falta de cuestionamiento ante una clara afectación ecológica y un gasto público sin trazabilidad choca con su discurso.
La hipocresía se intensifica al recordar que el concejal Quintana Martínez fue un usuario asiduo de la inteligencia artificial en tiempos en que cada consulta implicaba un significativo consumo hídrico y energético, necesario para el enfriamiento de los servidores y centros de datos que procesaban las tareas. Pretender ser un paladín del medio ambiente mientras sus hábitos digitales contribuían a engrosar esta huella es una contradicción insalvable que desnuda su activismo como una mera fachada.
En medio de su populismo, ha llegado a pronunciar frases absurdas y ridículas, como comparar a Tunja con Chernobyl para azuzar el descontento contra la empresa que presta el servicio público de recolección y manejo de residuos.
Si bien existe un descontento por la tarifa del servicio de aseo, la verdad es que la prestación del servicio por parte de Urbaser es de una calidad más que aceptable, lo que le ha valido incluso reconocimientos nacionales (https://www.facebook.com/share/p/1Cn4QxEJ55/). Es fundamental señalar que la ciudad no está inundada de basuras, pues la recolección se realiza habitualmente a tiempo y, cuando las comunidades denuncian desorden o basuras mal manejadas, la empresa responde de inmediato, dejando el espacio limpio. El manejo es eficaz, aunque perfectible, lo cual desvirtúa los prejuicios insustanciales de quienes buscan destruir a la empresa que, a pesar de los defectos inherentes a cualquier operación, realiza un buen trabajo.
El verdadero problema que aqueja a la ciudad en relación con los residuos es la sobreexplotación del relleno sanitario, situación que se escapa de las manos de Urbaser y que es generada por una normativa nacional que obliga a Tunja a someterse a albergar los residuos de otros municipios, incluidos algunos no boyacenses, simplemente por ser el relleno sanitario más cercano. Esta obligación legal impuesta a Tunja es el verdadero foco de las problemáticas de capacidad y la causa subyacente de la preocupación ciudadana, y es un factor que un concejal debería entender y denunciar correctamente, en lugar de recurrir a comparaciones nefastas. El hecho de que se compare a la ciudad con un paraje radiactivo es desacertado, estúpido y ridículo, pues deteriora la imagen de la ciudad y deja serias dudas sobre el aprecio que el concejal tiene por el territorio que dice representar.
Una muestra de la falta de rigor y la sumisión que caracterizan las actuaciones públicas de Brahiam Quintana es su bochornosa defensa de la mascota institucional del Aguinaldo. Al afirmar que “no hay necesidad de ser un biólogo experto” para darse cuenta de que el oso de la portada es un oso andino, incurre en un despropósito monumental que revela su zalamería a la administración. Habría que aclararle al dichoso "experto en osos" que, a menos de una malformación o defecto genético, no existen osos andinos de ojos azules en ninguna parte del planeta.
A esta falta de honestidad intelectual se suma el robo descarado de trabajo ajeno: alardeó de haber sido el gestor de la visita de la Superintendencia de Servicios Públicos a la ciudad para recibir quejas ciudadanas, cuando la realidad es que la jornada se debe a la concejal Laura Silva Roldán. También despojó del crédito al concejal Edwin Rodríguez, quien ha sido el verdadero doliente de las problemáticas de servicios públicos en las veredas. Esta deslealtad con sus propios compañeros es un rasgo de la politiquería tradicional que lo lleva a saltar de partido en partido: hoy es sumiso a Wilmer Castellanos, antes lo fue al Partido Conservador, y mañana lo será al que le convenga. Finalmente, su papel como peón político es evidente en sus intervenciones en defensa del Colegio de Boyacá, donde se limita a pedir explicaciones sobre el proyecto de ley de honores de su patrón y titiritero, el representante a la Cámara Wilmer Castellanos, mientras que guarda un silencio absoluto y notorio sobre el desangre burocrático al que ha sido sometido el Colegio, un tema que, de nuevo, parece no comprender. Su supuesto compromiso ambiental es igualmente inexistente: no trajo un solo proyecto de la COP16 y no reclama al Alcalde por su promesa incumplida de un anillo verde para la capital boyacense.
El hecho de que Quintana Martínez se presente como un adalid anticorrupción es el colmo de la hipocresía. Hay que recordar que en la primera mitad de este año que está por terminar, requirió a este medio para manifestar su "altísima preocupación" por la filtración de un pantallazo que daba cuenta de la contratación a dedo y por debajo de la mesa de la actualización catastral. Quintana Martínez quiso inducirnos a centrar la crítica en la filtración del pantallazo y no en la contratación multimillonaria a dedo, incompleta y por debajo de la mesa de la actualización catastral. Desde que nos negamos a su vil intento de manipulación, nos convertimos en objeto de su desprecio, pues seguramente él lo que espera de los medios de comunicación es absoluta sumisión y no rigor, contraste y análisis.
La Presidencia de Brahiam Quintana, que pronto asumirá, anuncia que las prácticas sucias de la actual Mesa Directiva continuarán con descaro, cimentando un modelo de opacidad y manipulación. Por ejemplo, es de esperar la negación sistemática a mociones de censura cuando los argumentos sean contundentes, la limitación calculada de la participación ciudadana a escenarios sin peso para blindar a la administración, y la vista gorda hacia la práctica corrupta de concejales que firman asistencia para luego retirarse y cobrar, mientras extorsionan a los concejales honestos que prefieren no firmar asistencias de sesiones a las que no asiste, bajo la amenaza de revelar el listado oficial de asistencia, el cual está claramente adulterado con el visto bueno de la mesa directiva, situación que además es fácilmente comprobable por este medio de comunicación, al igual que a través de las transmisiones oficiales de la misma Corporación. En cuanto a la comunicación, la Mesa Directiva de Quintana seguirá la costumbre de la actual: se esconderá de los medios de comunicación serios que buscan fiscalizar al poder, mientras que se sentirá cómoda dando la cara a los remedos de medios que no son más que portales de marketing al servicio del politiquero de turno. Estos canales, que tienen por oficio congraciarse con el corrupto de turno a cambio de unos billetes y garantizarle que no será molestado, son los predilectos para recibir las migajas informativas de una presidencia dedicada a la opacidad. Un ejemplo claro es el medio que publicó la falsa alarma en medio del atentado que sufrió la capital boyacense, poniendo irresponsablemente en riesgo a la ciudadanía, medio que se ha convertido en el instrumento de matoneo de la actual mesa directiva.
Resulta una curiosa y conveniente coincidencia que sea precisamente 2026, año electoral, cuando Brahiam Quintana asuma la dirección de la Corporación. En un departamento donde el Partido Verde tiene amplios intereses políticos, esta presidencia en la capital boyacense asegura que gran parte de los recursos, debates e intereses del Concejo estarán orientados a satisfacer las agendas proselitistas de sus patrones hoy verdes. Será entonces que el camaleónico nuevo presidente del Concejo, alguna vez militante del Partido Conservador (más allá de que el registro de eso haya desaparecido de sus redes sociales); será una pieza fundamental para el engrase de la maquinaria verde que apuesta en grande con ese sueño de poner tres representantes a la Cámara.
Esta nueva presidencia conservará los viejos vicios de la que está por concluir, anunciando solamente la intensificación del teatro populista y clientelista en el ya desprestigiado Concejo de Tunja.
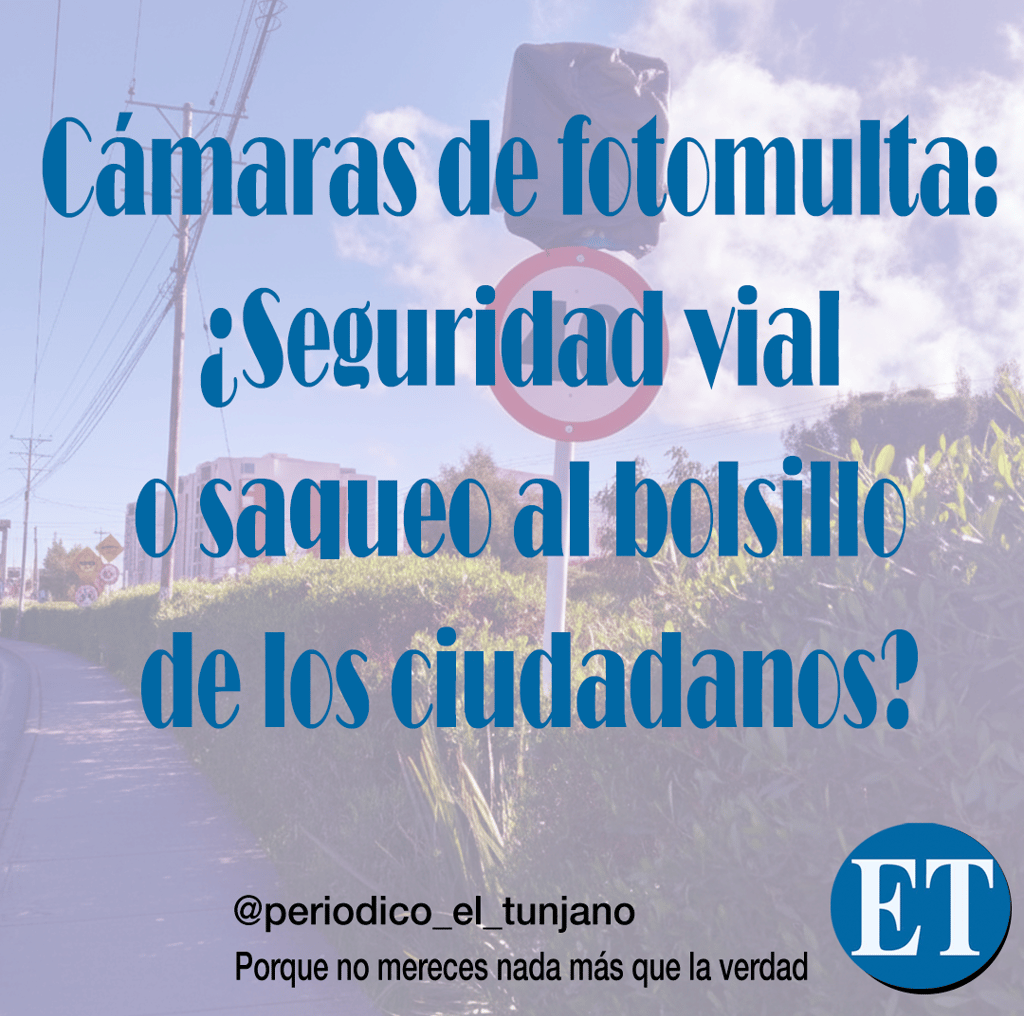
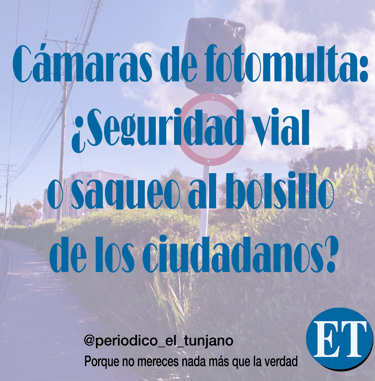
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
La verdad es cruda y simple. En Tunja se ha orquestado una nueva estrategia de recaudo que poco o nada tiene que ver con la seguridad. La Alcaldía ha anunciado que cinco puntos seleccionados activarán sus cámaras de fotomulta a mediados de diciembre de 2025 o, a más tardar, a inicios de 2026. Para el ciudadano común, esta medida solo evidencia el simple y llano deseo de explotar y abusar de su bolsillo.
Y en medio de la indignación generalizada, el Secretario de Movilidad y Vida Territorial, Juan Carlos García Vargas, se atreve a negarlo. Su argumento de cajón es que "no se trata de ningún negocio, sino que se hace por un tema de seguridad".
Esta defensa es, francamente, un insulto a la inteligencia. Si la vida fuera la prioridad, ¿Por qué no están construyendo puentes peatonales en esos puntos de alto riesgo? Una obra de infraestructura evitaría arrollamientos y sería una solución real. Pero no. Es mucho más rentable poner unas cámaras para saquear a la gente que invertir en obras. Esa inversión es lo que haría una verdadera Secretaría de Movilidad y Vida Territorial que realmente esté comprometida con la preservación de la vida.
La incoherencia del Secretario queda totalmente al descubierto cuando observamos sus prioridades. Mientras el cobro a los particulares es inminente y veloz, la inacción impera contra las empresas de transporte público. El Secretario evade las preguntas sobre el uso obligatorio de paraderos, recurriendo a la ramplona estratagema de culpar al usuario de “falta de cultura", como si fuera el usuario quien pisa el pedal para decidir dónde parar.
La accidentalidad es causada, en parte, por los frenazos intempestivos de los buses que no respetan las paradas. ¿Y cuál es la respuesta? Apelar a la necesidad de "pedagogía" porque, supuestamente, "la ciudadanía no ha aprendido a comportarse".
¡Basta de culpar a los usuarios! Este es el pretexto más mediocre que puede existir. Llevan haciendo "pedagogía" durante años, fácilmente durante décadas, sin resultados. Es hora de pasar a las sanciones contra los conductores. Es el conductor quien maneja y decide dónde parar. Si se les obliga con comparendos a usar los paraderos, el desorden se acaba. Así lo hicieron en grandes ciudades como Bogotá, y no hubo necesidad de “pedagogía” con los usuarios, y mucho menos de culparles. Dejemos de lado la imposible pedagogía con 200.000 personas y centrémonos en los conductores, que pertenecen a cuatro empresas identificadas y organizadas, y supuestamente comprometidas con la legalidad y las normas. Sancionen a los conductores; cuando las empresas vean que pierden plata, ellas mismas pondrán orden.
¿Por qué existe tanto pánico en la Secretaría de Movilidad para hacer esos cobros a las empresas del transporte público que violan la normatividad, pero con los usuarios particulares tienen toda la efectividad, la “valentía” y celeridad del caso?
El Secretario puede negarlo, pero la instalación de estas cámaras de fotomultas es, indiscutiblemente, un negocio. Está ideado para beneficiar a la concesión de tránsito que, hasta el día de hoy, no ha aportado absolutamente nada valioso a la ciudad.
De hecho, a esta concesión le corresponde reinvertir dineros que recauda a punta de comparendos. No solo no lo ha hecho, sino que no existe informe ni manera de contrastar que se haya cumplido tal obligación. A esta misma empresa, a la que la Secretaría le quiere dar este "regalito de Navidad" con las fotomultas, le ha quedado grande sincronizar los semáforos. La intersección de la Avenida Maldonado con Calle 29 es prueba de ello, y ejemplos como este hay por montones. Los semáforos peatonales de este sector llevan más de un año fuera de sincronización con los vehiculares, poniendo en riesgo a los ciudadanos.
Además, está comprobado que estas cámaras no solucionan el problema de accidentalidad. Las instaladas en la BTS son la evidencia. Los conductores disminuyen la velocidad intempestivamente justo en la zona de la cámara, generan riesgo de choque por esa reducción de velocidad intempestiva que resulta peligrosa para quienes no saben de las cámaras, e inmediatamente aceleran a límites desmedidos al pasar ese punto. Los accidentes allí se siguen presentando. Es una medida de recaudo, no de control de velocidad sostenido.
Este Secretario llegó con la misma mentalidad que su predecesor. Su objetivo es favorecer el negocio de concesiones y empresas que responden a intereses particulares en detrimento del bienestar ciudadano. Se trata de un ejemplo descarado de un funcionario que busca llenarle los bolsillos a una concesión que no reinvierte ni rinde cuentas, y cuya obtención del jugosísimo negocio sigue bajo el manto de la duda. Resulta irónico que mientras es señalada por responder a los intereses del exalcalde Alejandro Fúneme, se haya visto tan beneficiada por el gobierno Krasnov.
Por mi parte, reto públicamente al Secretario a que demuestre cuántos comparendos ha hecho a las empresas del transporte colectivo por exceso de velocidad (no es un secreto que andan fácilmente a más de 100 kilómetros por hora por la Avenida Norte cuando van de regreso al punto de despacho en Green Hills) y cuántos por contaminación, pues la mayoría de estos buses circulan por la ciudad emitiendo un humo negro y pestilente, sin que eso sea un impedimento para prestar el servicio. Vaya protección de la vida que hace la Secretaría de Movilidad y VIDA Territorial…
En este funcionario, al igual que en el anterior, estas empresas, las del transporte público colectivo, han encontrado un aliado para abusar del ya agobiado bolsillo de los tunjanos bajo el fácilmente desmontable argumento de la “protección de la vida”.
Si no se tratara de un negocio, la instalación de estas cámaras no se habría manejado con el nivel de sigilo y secretismo que hemos visto, poniendo bolsas negras sobre las señales y dejando la socialización para último minuto. Este manejo revela que hay algo oscuro detrás de esta impopular medida.
Otra prueba del desmedido interés por llenarle los bolsillos a la concesión es la decisión de implementar un pico y placa por toda la ciudad durante todo el día a partir de 2026. Esa medida obedece más a la satisfacción de un negocio que a una auténtica necesidad, pues no se comprende cómo en una ciudad como Tunja se requiera pico y placa a las diez de la mañana, o por qué se requiere implementar pico y placa incluso dentro de los barrios. Ya es hora de que la administración municipal deje de nombrar esbirros de la concesión de tránsito y empiece a actuar en favor de sus ciudadanos.
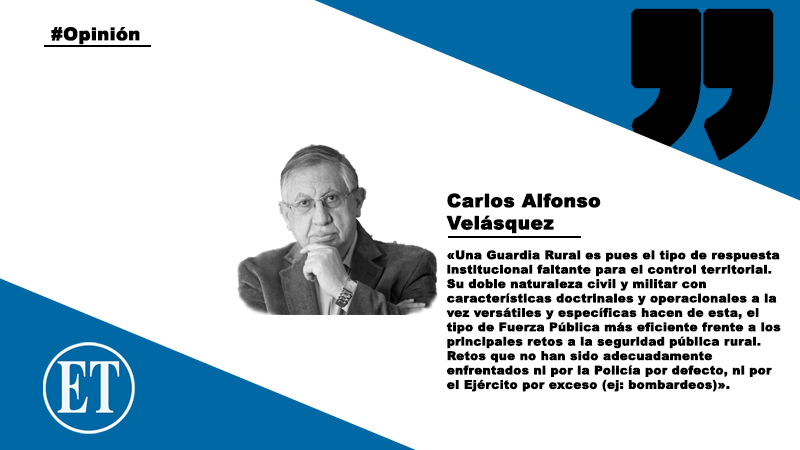

𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛-𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
Al mismo tiempo en que se está evidenciando el naufragio de la “paz total”, se cumplieron nueve años de haberse firmado el Acuerdo del Colón que marcó el final que se le quiso dar al conflicto político violento con las Farc. Y esto, por supuesto, ha dado pie para que vuelvan a aflorar distintas elaboraciones buscando responder al porqué no se ha alcanzado la anhelada paz en el país. Algunas de ellas las escuché en un evento que organizó la fundación “Acordemos” en las que hubo un común denominador: las falencias y vacíos en el control territorial de las áreas más rurales del país, observación esta que se viene haciendo de tiempo atrás.
Lo cierto es que la “paz total” naufragó principalmente porque se quiso sustituir el ejercicio del control territorial del Estado para que impere la ley y el orden, por la ilusión de que las mesas de negociación podían resolver lo que en el fondo es un problema de ausencia institucional frente al avance del crimen organizado y los consecuentes vejámenes sobre las poblaciones y sus economías legales e ilegales. Espurio control que además facilita el reclutamiento de menores fruto del aburrimiento en que viven en los territorios muchos adolescentes que no encuentran actividades familiares, educativas, deportivas o culturales con las cuales distraerse, lo cual abre el espacio a la atracción que ejercen sobre ellos las ofertas de dádivas y dinero que les hacen los grupos criminales. Por esto, ha venido aumentando la muerte de niños en bombardeos de la Fuerza Pública, muertes estas que no se hubieran dado si hubiese existido la suficiente inteligencia humana que se deriva de un adecuado control territorial por parte del Estado.
De cualquier manera, la inseguridad que viven varias poblaciones a lo largo y ancho de la geografía nacional está determinada por las dinámicas de los grupos armados en función del objetivo primordial de sostener y ampliar su gobernanza criminal en medio de los diálogos y negociaciones con el Gobierno.
Ahora bien, el Ejército, está viviendo una crisis de identidad con la consecuente desmotivación, por la imprecisa redefinición de las amenazas a combatir y sus “modus operandi”, lo cual se traduce en un aumento de la inseguridad. Además, la necesidad de mantenerse como una fuerza móvil para evitar rutinas que les haga vulnerables a ataques de las ex guerrillas, les impide la permanencia en cercanías a los cascos urbanos para lograr la confianza de la gente y así ganar la batalla local de la inteligencia. Todo lo cual sumado a la insuficiencia numérica de la policía y la movilidad de los escuadrones de carabineros completan el cuadro de la inseguridad en los territorios más rurales.
Dicho lo anterior hay que dar un viraje en la estructura de la Fuerza Pública para mejorar ostensiblemente la seguridad desdoblando buena parte del Ejército y en menor grado la Policía para crear una tercera fuerza: una Guardia Rural dedicada exclusivamente a las regiones apartadas más afectadas por la inseguridad. De esta manera se facilitará concentrar la Policía en las ciudades y municipios más poblados para incrementar la seguridad ciudadana y también se podrá reorganizar y reentrenar al Ejército como fuerza exclusivamente militar para atender solo las amenazas que ameriten ser combatidas con la movilidad y letalidad características de la institución castrense.
Una Guardia Rural es pues el tipo de respuesta institucional faltante para el control territorial. Su doble naturaleza civil y militar con características doctrinales y operacionales a la vez versátiles y específicas hacen de esta, el tipo de Fuerza Pública más eficiente frente a los principales retos a la seguridad pública rural. Retos que no han sido adecuadamente enfrentados ni por la Policía por defecto, ni por el Ejército por exceso (ej: bombardeos). Aún más, una Guardia Rural está en capacidad de ejercer suficientes medidas preventivas que salvaguarden los derechos de la población civil, yendo más allá del freno temporal a la amenaza como lo trata de hacer el Ejército. Y digo “trata” porque este no ejerce control territorial permanente. En cambio, como una Guardia Rural es una especie de policía con estatuto militar, puede dedicarse permanentemente a la territorialidad asignada interactuando con las comunidades y autoridades civiles en la provisión de un ambiente seguro bajo el imperio de la ley y el orden.
Lo cierto es que si se crea una Guardia Rural se facilita reorganizar al Ejército como fuerza exclusivamente militar, incrementando su capacidad operacional frente a verdaderas amenazas a la seguridad nacional. Aún más, esta propuesta incluida en el proyecto político que le estoy ofreciendo a los colombianos es implementable sin erogaciones presupuestales extraordinarias mediante el desdoblamiento de buena parte del Ejercito y de la Policía más militarizada, no solo en personal sino también en armamento y aspectos logísticos incluyendo cuarteles.
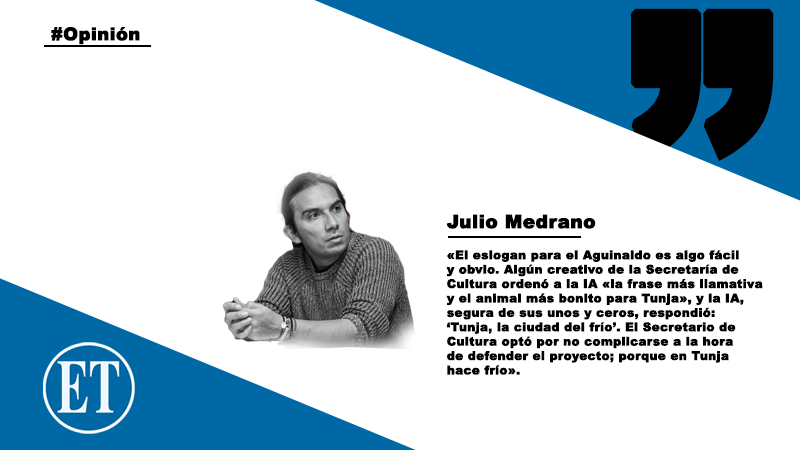

𝑷𝒐𝒓: 𝑱𝒖𝒍𝒊𝒐 𝑴𝒆𝒅𝒓𝒂𝒏𝒐-𝑪𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐
Camino a través del parque Pinzón para ver si logro encontrar un oso de anteojos.
La idea era escribir sobre el Aguinaldo Boyacense. Pero ya escribí sobre eso, digo a mis zapatos mientras esquivo una caca de perro. Considero hablar sobre la restauración del Claustro San Agustín: Hombres uniformados con casco y overol azul, trepados en los tejados del gran rey amarillo. Aguantan el sol radioactivo de Tunja. El calor viscoso de la ciudad en esta época del año. Sin embargo, el aire está inquieto.
¿Por qué un oso de anteojos es la imagen oficial del Aguinaldo? No he visto ninguno. Se esconden en el bosque del aeropuerto, o, huyeron a Motavita junto con los corruptos políticos tunjanos.
¿Lo ven? Resulto escribiendo sobre la fiesta más despampanante, bulliciosa y costosa de la capital boyacense, cuando nuestra Plaza de Bolívar se convierte en la más grande cantina de Boyacá. Al lector católico lo decepcionaré de nuevo: No son las fiestas del Señor de la Columna.
Como cualquier temporada navideña, los coloridos adornos asaltan el parque Próspero Pinzón [olvidado militar conservador, de espeso bigote, condecorado por matar liberales; dice Google que murió por malaria en 1900. Ciento veinticinco años después, nadie apuesta por cambiar el nombre al parque].
Este año, los krasnovistas optaron por instalar adornos de fauna africana. Jirafa, cebra, león, avestruz, elefante, una tortuga marina y algo que parece una cierva blanca tipo Disney, como el patronus de Severus Snape. Olvidaron un oso de anteojos. Pero ese animal es de páramo, no combina para el safari.
El eslogan para el Aguinaldo es algo fácil y obvio. Algún creativo de la Secretaría de Cultura ordenó a la IA «la frase más llamativa y el animal más bonito para Tunja», y la IA, segura de sus unos y ceros, respondió: ‘Tunja, la ciudad del frío’. El Secretario de Cultura optó por no complicarse a la hora de defender el proyecto; porque en Tunja hace frío.
Nadie lo notó nunca.
“El azul, el blanco y los destellos de nieve evocan a Tunja, ciudad del frío y la magia de nuestras madrugadas decembrinas”, explicó el gobierno local.
Con la administración del ruso Alcalde todo es mágico: el amor por las sopas, los procesos judiciales en su contra, los vendedores ambulantes que ya no se quejan, la campaña de populismo barrial.
Magia también la que hacen con las cifras en Ecovivienda. Magia la que hace mi amigo Zorro: abogado, mago y, después de un par de cervezas, rabioso crítico de Hölderlin.
Los días de noviembre son sofocantes. Lluvia. Sol. Humo de bus. Bombas. Esta ciudad es un hervidero, dijo un acobardado político verde [disculpen el pleonasmo] oculto en un café del Pasaje de Vargas, después del atentado atontado de los elenos contra el Batallón.
El sol es insoportable. El cielo despejado, azul brillante, como cerámica de baño recién lustrada. No hay aviso de nieve. El parque está minado de cacas de perro y bolsas plásticas que guardan más cacas. No hay huellas de oso.